La calle Uría y las esencias del ovetensismo de posguerra
«Casi todos los que eran o se creían alguien frecuentaban Peñalba»
20.09.2009 | 02:00

La calle Uría y las esencias del ovetensismo de posguerra
Un capítulo del nuevo libro de Marino Gómez-Santos
«En busca de mi Oviedo perdido. De la República a la posguerra» es el título del nuevo libro de Marino Gómez-Santos, en el que el escritor refleja el paisaje urbano, el ambiente social y los personajes de su juventud ovetense. La calle Uría era, en aquel tiempo, el gran espacio de la sociedad ovetense y el café Peñalba era el lugar por el que circulaban «las anécdotas que configuraban la idiosincrasia» de Oviedo. El libro incluye caricaturas de algunos «ilustres» del momento realizadas por el general Sabino Fernández Campo
Por el filo de los años cuarenta/cincuenta la población permanecía aún convaleciente y con algunas secuelas de la guerra. Perduraba la profunda incisión realizada por la pluma de Clarín en la idiosincrasia de los ovetenses, de tal modo que las sucesivas generaciones, hasta aquellas que no habían leído «La Regenta», actuaban como arquetipos de una Vetusta donde la burguesía trabajaba poco, paseaba mucho y ejercitaba un ingenio inclemente.
La ciudad de Oviedo conservaba en aquellos amenes reminiscencias de un señorío ancestral. No en vano había sido la corte primera de la Monarquía española, «pues la brevísima de Cangas de Onís no pasó de antesala o zaguán cortesano» (Pérez de Ayala).
La acera izquierda de la calle de Uría era pasarela por la que desfilaban, en jovial competencia de garbo y gentileza, las mujeres ovetenses, consideradas como unas de las mejor vestidas de España. Las de belleza más relevante, en mi proximidad generacional, eran por popular sufragio Baby García Díaz y Ana Mary Álvarez-Buylla.
En la calle de Uría, la gran arteria de la ciudad, y en sus aledaños, los últimos palacetes -Vereterra, Tartiere, Olivares y algunos otros- entonaban el panorama urbanístico, ornado de un comercio en el que compartían categoría el Blanco y Negro, Casa Montes y Pedro Álvarez. En ese conjunto de excelencia, Peñalba significó algo más que un café, porque era el secreto orgullo de la burguesía ovetense, el salón donde se recibía al forastero. Las amplias dimensiones del local, con decorativas lámparas de cristal, y sus ventanales permitían ver desde la calle el movimiento de los camareros y echadores, con chaqueta negra y la sabanilla ceñida a la cintura, hasta los pies. La puerta giratoria -cuyo fin era evitar las corrientes de aire- actuaba más bien como sistema de selección social. No se rechazaba a nadie, pero nadie osaba entrar sin estar motivado para acceder a aquel recinto, cuando no era un club, ni siquiera un círculo gremial, sino un establecimiento público.
Únicamente en la tarde de la festividad de San Mateo, con anterioridad a la hora en que se había anunciado la corrida de toros, entraba en Peñalba un tipo de corta alzada, con ligera curvatura de espalda, calzona gris, marsellés de felpa y coderas negras, sombrero andaluz de copa alta -ya en desuso- botos de tacón y el andar afectado de la torería de otros tiempos. Llevaba patillas de hacha y por debajo de las orejas le asomaban unos tufos que daban carácter a su estampa taurina, de página de «La Lidia».
Año tras año, aquel tipo ocupaba una mesa del ventanal, el tiempo justo para fumarse un caliqueño y beber a sorbitos el café con una copa de orujo. No miraba hacia la calle, porque en realidad acudía a Peñalba para ser mirado, aunque mantenía un aspecto soñoliento, como si hubiera madrugado mucho para desplazarse desde alguna aldea.
Se dijo que era carpintero, en cuyo caso tendría el taller distante de la capital, porque no se dejaba ver en la ciudad hasta el próximo año, en el mismo lugar, el mismo día festivo y a la misma hora.
El carpintero?/taurino? se singularizaba también por haber transgredido la norma, al saltar la barrera social de aquel café burgués.
En Oviedo había muchos ociosos que salían de casa con la única misión de comprar el periódico, pasear por los Álamos y demorarse en Peñalba, hasta la hora del almuerzo.
Cuando la calle de Uría se había quedado desierta, pasaba presuroso, como navegando en el asfalto, Valentín Herrero, procurador de los Tribunales, sobrecargado de legajos. Iba hacia su casa, sonriente, feliz, irradiando simpatía. Algunos de sus amigos, que a las tres y media de la tarde ya tomaban café, le saludaban desde la vidriera del Real Automóvil Club.
Peñalba no se encontraba nunca despoblado. Algún que otro pedagogo, antes de dar la clase de la mañana, andaba a vueltas con sus papeles sobre dialectología y otras materias de investigación, destinadas a las páginas del Boletín del IDEA. Varios ovetenses añosos, enrocados en un sofá del café, amenazaban con la publicación de su «libro definitivo» sobre Clarín, que nunca iban a escribir. Ocurría más o menos lo mismo en los casinos de Santander, Valladolid y Córdoba, con los estudiosos de Menéndez Pelayo, Zorrilla y Valera.
A primeras horas de la tarde, Peñalba se tornaba bullicioso. El olor tonificante a buen café y el humo azul de los cigarros habanos dominaban aquel ambiente de convivencia jovial. La voz inconfundible de don Plácido Álvarez-Buylla, aunque más atenuada que cuando animaba a Poloncio en la bolera de Foncalada, se dejaba oír en aquel Senado de médicos que nos habían tomado el pulso a todos alguna vez. Conversaba Sabino Fernández Campo -todavía residente en Oviedo- con su compañero el teniente coronel Horacio López Ballinas, leonés de Ponferrada, y con algunos ovetenses que daban por cierto que Sabino llevaba en la mochila «el bastón de Mariscal». En esta tertulia orientó Sabino, felizmente, mi servicio militar.
Mediada la tarde, el café quedaba despejado y se cubrían las mesas con unos manteles de color salmón, para las meriendas preferentemente familiares. La calidad del helado Peñasanta no se discutía.
En el tiempo que mediaba hasta que era servida la pastelería, Polo Argüelles permanecía como expuesto en un ventanal del café, bien afeitado, bien encorbatado, en actitud pensante. Sobre la mesa exhibía una caja metálica de cigarrillos ingleses -en tiempos en que el tabaco ibérico estaba racionado- y un último modelo de encendedor. Desde la publicación de «La Regenta» siempre hubo un elegante oficial en Oviedo y entonces lo era Polín, cuyo mayor timbre de ovetensismo consistía en ser descendiente de doña Onofre García Argüelles, esposa de Clarín.
Casi todos los que eran o se creían alguien frecuentaban Peñalba. La escasa nobleza ovetense residía en Madrid, con viajes más menos frecuentes a Oviedo para asistir a consejos de administración o vigilar sus predios aldeanos. En suma: a Peñalba acudían los notables locales, los ovetenses «de toda la vida», en connivencia con los comerciantes de la calle de Fruela, en su mayoría de origen leonés.
Cuando la esfera luminosa del reloj del Banco Herrero marcaba las diez de la noche, quedaba despoblada en unos instantes la calle de Uría. Los jóvenes salíamos a la carrera para estar en casa antes de que terminara «el parte» de Radio Nacional. Era una disciplina estricta, indiscutida. No obstante, a los veinte años mis padres me confiaron el llavín. Sabían de mi sex appeal geriátrico, para cultivar amistades añosas en tertulias nocturnas, compatibles con las primeras conversaciones -no precisamente literarias- con chicas en granazón.
Alguna noche he cenado en el hotel Asturias con el ilustre melquiadista don Indalecio Corugedo, que me refería aspectos de la personalidad de su infortunado jefe político; otras noches era convocado a tomar café en casa del concejal Julio Vallaure, uno de los promotores de la temporada de ópera en Oviedo; las más de las veces iba a conversar con el entonces joven psiquiatra compostelano Marcial Fernández Vilas, de quien fui amigo desde que apareció en la barra del Astoria.
Después de las diez de la noche, Oviedo dormía. Desde la estación del Norte al fondo de Fruela, la calle de Uría era un océano oscuro, de profundidad misteriosa. Bajo los arcos de agua que lavaban el asfalto, las pisadas resonaban en la acera y también en mi conciencia, transgresora de las honestas costumbres locales.
No había más que dos o tres casas de comidas, excelentes, aunque no alcanzaran el rango de restaurantes. Espectáculos, pocos; rara vez llegaba alguna compañía de zarzuela o de teatro, que actuaban, en la función de noche, con la sala del Campoamor casi vacía. No solía faltar, en las primeras filas, don Pepito Buylla, acompañado de su hijo Pepín, que siempre se hacían notar por sus lances ingeniosos en voz alta.
Existían, claro, espectáculos «non sanctos», como el Suizo, café cantante de ínfimo rango, situado en la calle de los Pozos, y La Granja, en la espesura arbolada del Campo San Francisco, donde honorables noctámbulos bailaban con unas señoritas a quienes conocían también «de toda la vida».
Peñalba permanecía abierto, con dos lámparas encendidas al fondo, por consideración a un reducido grupo de clientes antiguos. Uno de ellos era Agustín Argüelles, funcionario del Ayuntamiento, cuyo nombre había saltado a los papeles, por su intransigente actitud en cuestiones de arbitrios municipales o algo semejante.
Agustín Argüelles discutía con un contertulio y para aplastarle con un hecho que consideraba contundente le lanzó: «A mí me vas a decir, cuando llevo cincuenta años suscrito al "ABC"? ¡En el quiosco de Gene?!».
Para Argüelles, Gene y su quiosco de Prensa, situado en la Escandalera, venía a ser como el Essex College, de modo que no consideraba el «ABC» de otros quioscos ovetenses.
El café de la calle de Uría era venero de anécdotas que configuraban la idiosincrasia del ovetensismo. Prevalecía, por fortuna, el ingenio de los ovetenses de nota, aquellos que, al decir de don Eugenio d'Ors, «elevaban la anécdota a categoría». Basta recordar que, después de haber asistido a la representación de algunas óperas, fui a despedirme de don Plácido, que se encontraba en su tertulia de Peñalba: «Me alegro de que hayáis asistido a la representación de Andrea Chenier -me dijo- porque sacan a escena la bandera republicana. No hay que olvidar que las dos grandes revoluciones de la Historia son la de Cristo y la Revolución Francesa, sin las cuales, tú y yo estaríamos ahora? cuidando las gallinas? del marqués de Santa Cruz de Marcenado».
Don Pepito Buylla, Prieto Bances, Sebastián Miranda, Joaquín Vaquero Palacios, Teodomiro Menéndez, Juan Uría, José Serrano, Valentín Andrés, Paulino Vicente, además de por sus relevantes valores profesionales, han pasado a la historia local como hombres de anécdotas. Es probable que en las nuevas generaciones prevalezca la disposición para el ingenio ovetense, tan peculiar. La anécdota es la flor de la Historia.
En aquel silencio nocturno de las doce de la noche, Peñalba era como un buque fantasma. Y siempre solía ocurrir que, hacia aquella hora, aparecía por la puerta giratoria la figura enjuta de Maquis Victorero, el dueño del café. Llegaba de regreso de La Granja, protegido de la luz por unas gafas de cristales oscuros y caminaba con paso corto, para contener la inestabilidad que le producía su afición al whisky escocés.
Al aproximarse a los rezagados en la tertulia, Maquis hacía una ligera inclinación de cabeza, daba las buenas noches y, sin ninguna explicación, golpeaba con un lápiz ligeramente el borde del velador, a modo de batuta sobre el atril. Los componentes de la tertulia guardaban silencio; Maquis levantaba los brazos con actitud de director de orquesta y comenzaba a tararear el preludio de «La Favorita», que era secundado por los asistentes, como algo con lo que ya se contaba.
Algunas veces asistía a la tertulia Ángel Muñiz Toca, fundador y director de la Orquesta Sinfónica Provincial de Asturias, partícipe de aquella diversión bufa de Maquis Victorero.
Una noche en que salimos juntos de Peñalba, protegidos de la lluvia bajo el mismo paraguas, le pregunté a Muñiz Toca:
-Don Ángel, ¿ha oído usted tocar el piano a don Pedro Masaveu?
Se decía que el financiero, coleccionista de arte y de pianos, era un intérprete de facultades nada comunes. Lo afirmaban algunos propagadores de leyendas que se vanagloriaban de haber asistido a sus recitales privados.
Muñiz Toca lanzó una mirada exploradora hacia el fondo de la acera, para asegurarse de que no venía nadie.
-Yo nunca he oído tocar el piano a don Pedro Masaveu -me dijo-; pero no se lo digas a nadie, porque me desacreditarías como ovetense.
Los milicianos, en 1936, cuando atacaban tenían como propósito «tomar café en Peñalba» (Ricardo Vázquez Prada). No llegaron a lograr el propósito de asaltar aquel reducto de los «señoritos de Oviedo». Pero hace ya algunos años que Peñalba fue abatido por un banco y perecieron también los comercios que daban empaque a la calle de Uría.
Casa Montes murió centenaria. Había abierto sus puertas en Cimadevilla, cuando era la vía principal de Oviedo. Se contaba que un día entró a curiosear en el establecimiento don Policarpo Herrero, con su levita deslucida como manteo de cura de aldea, y después de examinar algunos paños ingleses, preguntó el precio, que le parecería exorbitante. Cuando don Juan Montes le hizo la observación de que su hijo don Ignacio Herrero se había encargado tres trajes de aquellas mismas telas, don «Poli» respondió: «Sí, claro. Mi hijo tiene un padre rico, pero yo no».
Cuando la calle de Uría alcanzó su auge como arteria principal de la ciudad, Casa Montes trasladó allí su establecimiento de Cimadevilla. Tenía un interior profundo, donde estaba instalada la mesa de cortador. Don Juan Montes pasó allí muchos años, entre patrones y piezas de tela inglesa, en la frecuente compañía de amigos que le visitaban en el curso del día y que formaron parte de una tertulia «de toda la vida.»
Don Juan Montes fue sucedido por su hijo Cholo, de aspecto y modales británicos, que mantuvo el prestigio de la sastrería y conservó la relación con los fabricantes, para lo cual viajaba a Inglaterra, de donde llegó a importar vajillas, cristalerías, figuras decorativas y muebles.
En muy pocas ocasiones en que he pasado días o unas horas en Oviedo, dejé de entrar en Casa Montes, donde los descendientes de don Juan mantenían el «savoir faire» de otros tiempos ovetenses. El cierre del establecimiento supuso tanto como haberse llevado el piano del salón, el último mueble de un ajuar que aún mantenía el rango de la calle de Uría. Por tanto, me propongo no volver a pasar por esa acera.
Cuando fueron suprimidos los bulevares de la madrileña calle de Velázquez, Mingote publicó un dibujo que se ajusta a la circunstancia que comento. Un viejo, vestido de luto, lloraba, sentado en el bordillo de la acera, mientras su mujer le recordaba: «Ya te decía yo que no pasases por la calle de Velázquez». Sentados en el bordillo cabíamos todos, para ver pasar el cortejo de los que se llevaban la boiserie de Casa Montes, que iba a ser sustituida por el plástico de «Todo a 100 pesetas».
Cuando Peñalba cerró para siempre, terminaba una época esplendorosa de la ciudad. La calle de Uría perdió entonces la luz de sus ojos y hoy permanece con la pena de ser ciega en el moderno Oviedo».

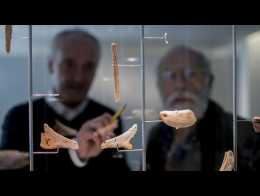




No hay comentarios:
Publicar un comentario